Gayarre. Memorias transcritas (II). Memoria sobre José María Muniesa Belenguer
De José María Gayarre LafuenteMemoria sobre José María Muniesa Belenguer
En esta tarea que me he impuesto de reflejar mis impresiones relativas a las más destacadas personas que con su intervención directa contribuyeron al encauzamiento y arraigo de nuestro fútbol, me enfrento ahora con el capítulo más difícil. Y la dificultad no radica en justipreciar la incalculable aportación de quien, para mí, es la figura señera de cuanto en Aragón se ha hecho futbolísticamente; de esto me siento con fuerzas para salir airoso, porque me bastará con ser sincero. La dificultad la encuentro, a los quince años de su muerte, en saber contener mis impulsos para enjuiciar una desgracia que aún no he acabado de comprender y que nunca sabré justificar. Sería muy cómodo prescindir de toda alusión a este extremo; pero ello restaría a mi enjuiciamiento la sinceridad debida y convertiría este comentario en una necrología piadosa, poco en consonancia con la justicia debida a este buen amigo. ¡Que Dios me ayude a reflejar en estas emocionadas impresiones retrospectivas mis hondos sentimientos de toda clase!
Muniesa era, poco más o menos de mi edad. Coincidimos en las aulas de la Facultad al comienzo de nuestros estudios. Yo andaba matriculado en Ciencias Químicas y no puede decirse que estudiaba, porque la verdad es que en el estudio ponía poco interés y poca constancia. Él en cambio estudiaba Medicina y la estudiaba con vocación. Nos conocimos, pero nos hablamos muy poco y, desde luego, no hicimos amistad. Pasaron los años y cuando volví a entroncar con Muniesa, fue a través del Gimnasio de Pérez Larraza y por nuestra común amistad con éste, Muniesa era ya un señor médico dedicado a la especialidad de los Análisis Clínicos y establecido con su hermano Augusto en dos pisos de una casa de la plaza del Pueblo. Allí tenían establecido su laboratorio y allí vivían, bajo la vigilancia y atención de una vieja muchacha, su vida de solteros.
Muniesa, entre otras características que irán quedando reflejadas, poseía un dinamismo enorme que precisaba válvulas apropiadas de expansión. Julio Pérez Larraza fue el causante de que Muniesa prestara atención al fútbol a través del ambicioso programa de aquella Asociación Aragonesa de Cultura Física, que vino a encauzar la labor que muchos estábamos realizando desde años atrás y que con la incorporación del grupo de médicos y de amigos que en el gimnasio de D. Felipe o en la tertulia del Casino Mercantil, se reunían a torno a Pérez Larraza, tuvo concreción definitiva porque con seriedad, con energía y hasta con audacia supo imponerse a las banderías existentes, tan difíciles de gobernar. Muniesa no era aficionado al fútbol; estaba convencido de la necesidad de una campaña en pro de la cultura física y precisamente sus conocimientos médicos le inducían a mirar con simpatía cuanto con estas materias se relacionaban; pero estoy por afirmar que sus convencimientos eran más doctrinales que prácticos y que ni él mismo tuvo en ningún momento anterior a la Asociación Aragonesa, idea del papel que había de llegar a desempeñar.
Entró a formar parte de esta entidad un poco a remolque; pero yo comprendí pronto sus condiciones de organizador fecundo y me dediqué con interés a cultivar su amistad, haciéndole partícipe de mis inquietudes, de mis planes y de las dificultades a salvar; se puso pronto de mi lado. Cuanto más le hacía yo confidente de mis proyectos, cuanto más sometía a su consulta las incidencias de la organización de aquella Asociación Aragonesa de Cultura Física, mejor observaba las aptitudes que poseía para ser el motor de propulsión que necesitábamos. Al principio aceptó funciones organizadoras de carácter general, pero no se sintió atraído concretamente por nada relacionado con el fútbol, cosa que todos dejaron en mis manos, con la directa colaboración de Carlos Portolés, de Aizpunza (?) y de Jorge Sánchez.
Paso por alto el detallar la fructífera labor llevada a cabo en poco tiempo por aquella entidad a la que se debe el arraigo de toda la tarea deportiva, luego tan sazonada. De ella salieron muchas realidades prácticas, pero aquí sólo nos interesa dejar constancia de que con el arriendo y acondicionamiento del Campo de la Hípica se le dio al fútbol un impulso enorme; los clubs adquirieron pujanza y lograron vida propia, independizándose pronto de nuestra tutela. Fue aquello un ensayo anticipado de política dirigida, en tiempos en que parecía un sarcasmo hablar de ello; y fue un éxito rotundo el obtenido, porque de allí salió, ya definitivamente consolidada, la Federación Aragonesa de Clubs de Fútbol, de la que yo fui su primer presidente, pero justo será decir que quien logró su reconocimiento en Madrid fue Muniesa.
Lo único que puede echársele en cara a dicha Asociación es su extraordinaria buena fe, que le llevó a desaparecer sin gran pena ni gloria cuando vio en marcha muchos de sus proyectos iniciales; aquella buena fe que ha permitido que ni en su desaparición ni posteriormente haya habido nadie que haya proclamado su reconocimiento a los servicios prestados. Por eso yo aprovecho todas las oportunidades que se me presentan para proclamar los merecimientos de aquella entidad y de los hombres que la integraron; porque gracias a ella ha sido posible llegar a lo actual, en todos los sentidos deportivos. Aquella elegancia en desaparecer calladamente cuando se vio realizado en buena parte su programa fundacional, no ha sido debidamente apreciada; su permanencia habría parecido abusiva, seguramente a los mismos que ahora observan la existencia de un Consejo Nacional de Deportes que vigila y controla todas las actividades deportivas, muchas de las cuales tienen ya una antiquísima mayoría de edad, avalada por un prestigioso historial de reciedumbre en el éxito. Permítasenos la satisfacción íntima de habernos anticipado en treinta años a lo que se presenta como una conquista de los tiempos actuales y de las nuevas generaciones. No hay nada nuevo debajo del sol.
Muniesa fue a los primeros partidos de fútbol en la Hípica. Allí comprobó sobre el terreno, todo el dramatismo de mis luchas y todos los personalismos puestos en danza. Y en lugar de reaccionar evadiéndose, se sintió impulsado en mi ayuda. Y esto le perdió, en el sentido de que le atrajo de tal manera el ambiente que ya no supo salir de él; mejor será decir que ya no quiso salir de él, antes al contrario, contagió a otros y los atrajo a la lucha; y en primera línea estaba al morir; y en primera línea hubiera seguido si la muerte no nos lo lleva.
Fue de los primeros, entre los llegados al fútbol en aquellos momentos, en tomar partido. Su manera de ser no le permitía permanecer, ni en apariencia, en aquel estado de neutralidad en que otros nos colocábamos. Se hizo del Iberia por la amistad de Antonio Sánchez, con mi hermano y conmigo; pero se hizo a cara descubierta y con todo el impulso de su dinamismo y de su vocación dirigente hasta entonces oculta.
Cuando estuvo en sazón la organización de la Federación Aragonesa de Fútbol, tomó a su cargo el gestionar en Madrid la aprobación de la misma y cuando tras laboriosos trabajos lo hubo conseguido, ya se había envenenado de tal suerte que fue de los primeros en estimar que no merecía la pena malgastar energías en una tarea tan amplia y diluida como la de la Asociación y que lo práctico e inmediato era encauzar todos los posibles esfuerzos en incrementar la potencialidad de un club que en su día absorbiera todas las manifestaciones deportivas; vio claramente que el espectáculo del fútbol había de arraigar y que en acelerar el arraigo estribaba la más adecuada política a seguir, aprovechando todas las ventajas que el fútbol ofrecía, incluso con sus personalismos y con sus divergencias, que había que estimular fomentando el afán de emulación y de competencia. Es decir que para Muniesa no eran un peligro las rivalidades, sino que estimó que era conveniente provocarlas y animarlas; no le preocupaba la posible lucha y la conceptuaba necesaria y a ella quería ir seguro de que con la reacción así producida se conseguiría en poco tiempo lo que en tantos años de intentos suavizadores no se había logrado. Yo no niego que aquellas ideas suyas me parecían no sólo audaces sino peligrosas. Mi tendencia a la moderación, a la transigencia, al convencimiento, no había dado, en realidad muchos frutos, pero a mí me parecía la más adecuada; pero, además, me asustaba la lucha abierta. Tuve momentos de vacilación. Pero con Muniesa no valían términos medios; y como por otra parte su simpatía personal atraía y sus argumentos siempre acompañados de la acción, eran convincentes, una de dos, o se estaba con él íntegramente o había que ponerse enfrente. Y yo me puse a su lado sin condiciones por estimar que sus actividades habían de ser provechosas para el fútbol aragonés y por estar convencido de que le adornaban las mejores condiciones para ser el caudillo de una gran masa de aficionados, lleno de ideas nuevas y libre de los prejuicios que consigo llevábamos los que ya habíamos actuado en los años anteriores.
Un año estuve en la presidencia de la Federación por la que tanto había luchado; y durante ese tiempo adquirí el convencimiento de que no me atraía el género de política que allí se pretendía hacer. Y preparé las cosas de forma que fuera posible mi sustitución por Muniesa. Al lograrlo obtuve el mayor éxito de mis cuarenta años de actividad futbolística porque aquello fue el definitivo paso para la incorporación valiosa de Muniesa al fútbol y la iniciación de la época más brillante de nuestras actuaciones.
El Stadium, con Asirón al frente, ya se había emancipado del campo de la Hípica, tomando en arriendo unos terrenos en el Arrabal y acondicionándolos para la práctica del fútbol. Aquello produjo en los del Iberia una mal disimulada impresión. Estábamos celebrando el primer campeonato controlado por la Federación, aún no aprobada oficialmente, y ya se inauguró el terreno del Arrabal con uno de los partidos de aquel campeonato. Por cierto, que la víspera de la inauguración tuvimos que estar hasta muy de noche arrimando todos el hombro para acabar el vallado de alambre de espino y proceder al marcaje del campo. Se bendijo el nuevo campo que tenía una perspectiva muy bonita con la silueta del Pilar por fondo y fue madrina del acto la entonces señorita Paquita Fraile, de la que Asirón decía estar enamorado, aunque, a decir verdad, sin ningún síntoma de correspondencia, porque nunca hizo otra cosa que entregarle en aquel acto un ramo de flores y porque el pobre Fermín Asirón no era más que un soñador sin apariencias de galán de la pantalla. Nunca supimos cómo pudo lograr aquellos terrenos; pero si desde los tiempos de la Gimnástica no había hecho otra cosa que darnos guerra, llevando siempre la contraria, desde que tuvo el campo del Arrabal se puso insoportable. Muniesa no le concedió beligerancia; diagnosticó, al conocerle, que era un enfermo, amargado por su enfermedad, y pronosticó que los quebraderos de cabeza que habían de producirle la fantasía de aquel campo acabarían con él. Y así fue, pues aquella poco meditada aventura estuvo a punto de acabar muy mal a no haber sido porque Emilio Ara y otros amigos suyos se hicieron cargo del club levantándolo a sus expensas e inyectándole la nueva savia que necesitaba para su supervivencia. Asirón fue eliminado y tras una desaparición prolongada tuvimos un día noticia de que había fallecido en Lecumberri (Navarra), víctima de la traidora enfermedad que venía consumiéndole en silencio.
En el campo de la Hípica se realizaba entre tanto una labor concienzuda y eficaz. Aparte las numerosas competiciones organizadas a las que servía de escenario, por ser el campo de todos, se dio allí un partido amistoso con el Español de Barcelona, en cuyas filas actuaba Zamora, que por vez primera pudo ser admirado en Zaragoza, actuando en aquel partido como portero… del Iberia. Y durante las fiestas del Pilar de aquel año se celebraron dos partidos entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid, en cuyos equipos actuaron figuras del relieve de Alcántara, Samitier, Piera, Bernabéu, etc. Como colofón de estos partidos, a los que ya acudió un público numeroso, se celebró un banquete en el Casino Mercantil que presidieron las primeras autoridades locales y en el que intervino elocuentemente, en nombre del Barcelona D. Ricardo Cabot, destacada figura del fútbol catalán, que más adelante había de ser factótum del fútbol nacional. Aquellos actos extraordinarios
[Falta el folio 14. Sigue el 15]
aquella dinámica resolución que ponía en todas sus cosas. Infiesta comprendió pronto que lo que se precisaba era dar cauce a los entusiasmos «ibéricos» y facilidades económicas. Y ni corto ni perezoso hizo un día saber que había adquirido unos terrenos en Torrero para hacer el campo que el Iberia necesitaba. Pero Infiesta, desde el primer momento se valió para sus actividades en este sentido de sus ya citados colaboradores y de cuantos amigos tenía a mano. Y entre ellos apareció la figura discreta pero valiosísima de Modesto Sanz. Así se fue pergeñando el gran Iberia. Hubo que emplear incluso dinamita para igualar aquellos misérrimos terrenos que habían sido viñedos escuálidos y olivares famélicos, pero cuando menos lo podíamos pensar aquello estaba explanado y poco tardaría en quedar cercada. Una pequeña tribuna, unos escasos graderíos, unas casetas para jugadores y una gran puerta en la que aparecía pintado un gran escudo del Iberia con sus rayas amarillas y negras. Y un día, cuando aquel ejemplo de eficaz impulso ya nos había unido en apretado haz partidista a muchos dispuestos a todo. Aquel campo era inaugurado con toda solemnidad; y frente al Stadium con su Arrabal alquilado, ya estaba el Iberia con campo propio.
Infiesta hizo mucho, muchísimo, por el fútbol aragonés al ponerse apasionadamente al lado del Iberia; tal vez lo mucho que hizo no fue suficientemente justipreciado por su temperamento pasional y por su manera dictatorial y absorbente de querer resolver las cosas con arreglo a su vehemencia, sin reparar en que su cargo bancario le impedía asumir funciones de directa responsabilidad. Esto lo salvó en gran parte Muniesa, porque se dio cuenta de la importancia de poder contar con una colaboración tan interesante; porque se propuso sacar jugo a aquella pasión y porque desde el primer día se metió en el bolsillo a D. Alejandro.
Ya estaban las cosas en su puesto para que los clubs se valieran por sus propios medios; la Asociación de Cultura Física dio por terminada su misión; corta fue su existencia; pero su labor fue fructífera. Seguramente debió subsistir, pero para ello era indispensable que los hombres que la integrábamos mantuviésemos una posición de neutralidad, en aquellos momentos punto menos que imposible. Pérez Larraza se volvió a su casa y con él algún que otro a quienes no atraía el ambiente de lucha; los demás pasamos decididamente a quedar encuadrados en los puestos de mando del Iberia y desde luego todos sometidos a la jefatura indiscutida de Muniesa. Él organizó las cosas con arreglo a un ambicioso plan y distribuyó la tarea de forma que cada cual quedó encargado de aquellas funciones más en armonía con sus posibilidades de éxito. A mí se me respetó en la presidencia de la Federación en aquel primer año en tanto se pergeñaban las cosas para que Muniesa pasara a ocupar tan importante cargo, que adquirió importancia cuando el cambio fue introducido. De la Federación pasé a ser redactor deportivo de El Noticiero, porque había que tomar posiciones en la endiablada lucha ya iniciada y así convenía al Iberia. Allí estuve aguantando cuanto pude, hasta que con motivo de una Asamblea Regional se me designó para representar al Iberia. Mi intervención en las deliberaciones acumuló sobre mí las iras del bando contrario y como represalia se hizo intervenir a la suprema jerarquía eclesiástica local para que yo cesara en mis funciones periodísticas. Mucho me había esforzado en la tarea y mucho me apenaba dejarla, pero comprendiendo la violenta situación del Director del periódico, que tantas atenciones me dispensaba, pero que no podía oponerse a las presiones de quienes desde las trincheras del Stadium ponían en juego sus condición de personas de derechas, no sólo dejé mi puesto, absolutamente gratuito, sino que me presté a buscar sustituto. Como he dejado constancia de que quienes promovieron mi salida de El Noticiero eran «de derechas», clasificación entonces muy al uso, me interesa no callar que yo tuve siempre esa significación. Fui presidente de la Juventud Maurista; fui uno de los fundadores y presidente de la Acción Ciudadana, creada con motivo de la huelga revolucionaria del año 21; y cuando se inauguró el campo del Iberia, asistí al acto representando a la Diputación Provincial a la que pertenecía por elección popular precisamente como candidato de las derechas.
Al salir de El Noticiero pasé ya definitivamente a la Junta del Iberia. Donde pasé a desempeñar ya para siempre las funciones de encargado de todo lo relativo al fútbol, fichaje de jugadores, composición de equipos, etc.
Entre tanto Muniesa en la presidencia de la Federación, ejercía en plena intensidad una política de carácter general, que compaginaba elegantemente y sin tapujos, con la alta inspiración de cuanto al Iberia concernía e interesaba. Sería prolija la enumeración de sus aciertos, que eran tantos como sus iniciativas. Se amplió considerablemente el número de clubs, no sólo en la capital sino también en los pueblos; se organizó y afianzó el fútbol en Huesca; se celebraron partidos interregionales con Cantabria. Acudió a las Asambleas de la Nacional y en ellas trabajó intensamente por el fútbol en general, con mociones e iniciativas de positivo mérito; tuvimos personalidad en la disputa de «minimalistas» y «maximalistas» que estuvo a punto de provocar un cisma en la organización nacional; participó, con la personalidad propia que le daba su preparación y conocimiento de los asuntos y su característica simpatía en las cuestiones más arduas, como fueron la implantación y reglamentación del profesionalismo; la codificación de disposiciones generales y la reglamentación de partidos y competiciones; la creación de una Secretaría general y las gestiones para que aceptara ese cargo D. Ricardo Cabot. Fue indispensable en las Asambleas y al margen de ellas era requerido por todos como mediados en incidencias. Hizo muchas y muy estimadas amistades que por atención personal le apoyaron siempre en aquellos casos que él propugnaba y defendía para su región o para su Iberia.
De todo se aprovechó para beneficiar al fútbol aragonés. Los Campeonatos Mancomunados; la inclusión del Iberia en la Segunda División; la Copa de España, por Grupos de regiones próximas, en que participan el campeón y subcampeón regionales; el sistema de turno para la finales del Campeonato de España y para los partidos internacionales, sistema que permitió que Zaragoza presenciara en Torrero una final, jugada entre el Unión de Irún y el Arenas de Guecho, y un partido internacional, contra Francia, que fueron otros tantos motivos para demostración de la capacidad organizadora de Muniesa. En resumen, trece años de intensa labor, pletórica de aciertos y reveladora de la gran personalidad de Muniesa.
Entre tanto, aquel campo del Iberia pronto se quedó pequeño para la afición lograda y para las apetencias de Muniesa. Proyectó ampliarlo y para ello consiguió de Infiesta que pusiera a su disposición la adquirida propiedad de los terrenos y que se justipreciara el importe de los desembolsos realizados en las obras. Con ello, se lanzó a la constitución de una sociedad que denominó «Campo de Deportes de Torrero, S.A». Y al poco tiempo, el campo quedaba transformado y ampliado; se construyó el velódromo, se instaló la piscina, se hicieron nuevas casetas para jugadores; se plantaron muchos árboles; se sembró la hierba y se instaló el sistema de riego. El campo no era de un señor: era del club, en cuanto éste estuviera en condiciones económicas de cancelar el dinero desembolsado; en tanto era propiedad de todos los que habían realizado aportaciones económicas y quedaría estipulado el ínfimo arrendamiento con exclusividad para el Iberia. Y fue entonces cuando la Nacional estableció el cuadro de campos neutrales para desempates en las competiciones oficiales y para las semifinales del Campeonato de España. Y cuando aquellos y éstas se presentaron, Muniesa se afanó por conseguir que Torrero fuera el escenario indiscutible. E ideó la fórmula de adquirir el derecho de organización ofreciendo a los clubs contendientes una cantidad garantizada. Y así pudo Zaragoza ser testigo de los grandes acontecimientos que aún no se han olvidado. Aquella jornada en que se celebraron dos semifinales: Madrid – Irún y Barcelona – Arenas, una por la mañana y otra por la tarde, dieron a Zaragoza sensación y prueba de lo que interesaba a todos la gran labor futbolística que veníamos realizando y que con satisfacción de todos nosotros, representaba Muniesa.
Por cierto, que en aquella ocasión Muniesa hubo de ceder al requerimiento que le hicieron en Madrid las supremas autoridades de la Nacional: una de las semifinales había que dársela al Zaragoza (el Real Zaragoza era ya la fusión del Stadium con un club que fundó Irache, que se llamó Zaragoza y que ya había absorbido al Fuenclara. Este club tomó en arrendamiento el campo de la Torre de Bruil y el nuevo Real Zaragoza lo transformó ampliamente por la decidida abnegación del Conde de Sobradiel, de Ara, de Funes, etc). No era cosa de que todo se lo llevara el Iberia. Y el Iberia, que dos domingos más tarde había de tener en su campo la final, con asistencia de un hijo del Rey, se quedó con la semifinal de la mañana, dando el R. Zaragoza la de la tarde. Ya no se volvió dar coyuntura semejante. Poco después desapareció el acuerdo del que puede asegurarse que su verdadero beneficiario fue el Iberia.
Muniesa no se aferró a la presidencia de la Federación; cuando consideró que su misión estaba cumplida y que su dedicación al Iberia lo requería, pasó al club, dejando en el organismo federativo a otros entrañables amigos y leales colaboradores que cargaron con la difícil tarea, cada vez más desagradable por el fragor de la lucha entablada entre el Iberia y el Zaragoza, lucha en la que ya tomaban parte el Patria y el Huesca. Cada cual procuraba atraerse el mayor número posible de clubs a su órbita y así los incidentes eran cada vez más numerosos y los problemas planteados más arduos. Cada víspera de Asamblea Regional era una pintoresca batida en busca de votos que asegurasen una supremacía; hasta que la Nacional acordó que los cargos directivos de las Regionales los desempeñaran automáticamente los clubs con arreglo a su clasificación en los respectivos Campeonatos.
Aun así, la lucha por los puestos federativos era algo épico y desde luego muy desagradable. Recuerdo, entre otras, una Asamblea verdaderamente digna de figurar en las antologías de la política más pintoresca. Se celebró, mejor dicho, se convocó en los salones de Acción Social. Su preparación había sido tan laboriosa como cualquier elección de diputados. El Iberia llevaba algunos años disponiendo de los mandos federativos y la oposición tenía fuertes deseos de que el poder pasara a sus manos. Se recurrió a todo, incluso a la compra de votos. En un análisis imparcial habría que reconocer que ambos bandos beligerantes se habían esforzado por superarse en el empleo de procedimientos coactivos; y habría que reconocer, también, que abundaron los casos de clubs y personas que se aprovecharon de aquel estado de absurda preocupación y de ligereza en los ofrecimientos y en las dádivas, culebreando vergonzosamente para salir beneficiados en aquel río revuelto. El Iberia tenía certeza de poseer la mayoría de votos hasta la víspera de la Asamblea, pero llegado el día de ésta y ante la actitud extraña de algún delegado, adquirió el convencimiento de que perdería la votación al no querer acceder a pretensiones insólitas. Y tuvo que afrontar la sesión convencido de su derrota. Como las Asambleas eran públicas, media hora antes de la señalada el salón estaba abarrotado de «hinchas». Unos enardecidos ante su próxima victoria; otros mal resignados ante su prevista primera derrota.
Muniesa tenía aquel día un luto familiar y no pudo asistir. Fuimos representando al Iberia, Rafael Delatas y yo. No pudimos entrar a nuestros reservados lugares; se produjo tal escándalo a nuestra entrada, con profusión de gritos, golpes entre asistentes y rotura de mobiliario, que todo hacía presagiar una verdadera batalla campal. Ante tal espectáculo, que verdaderamente no podía sorprendernos, concebía la idea de considerarlo como una coacción que impedía nuestra libertad de discusión y teatralmente y en medio de un escándalo monumental anuncié la retirada del Iberia y de los delegados afectos. No tuvieron los del Zaragoza la necesaria serenidad y un poco asustados por el ambiente y otro poco impresionados por nuestra marcha, se avinieron a la suspensión de la Asamblea. Lo que teníamos perdido irremisiblemente acababa de entrar en la posibilidad de no perderse.
Por de pronto habíamos logrado salvar el bache de la ausencia de Muniesa; después… ya veríamos. Y lo que vimos es que Muniesa, al ser enterado de lo ocurrido resolvió poner la cuestión en manos de la Nacional a la que se dio cuenta de lo ocurrido y del ambiente que se respiraba. También el Zaragoza reaccionó y amparándose en su descontada mayoría de votos quiso que la Asamblea se celebrara acudiendo para ello al Gobernador, quien llamó a su despacho al Iberia para conminarle a que asistiera a la nueva sesión que se celebraría a puerta cerrada. Muniesa se opuso, alegando que la convocatoria no podía hacerla el gobernador, sino la Federación Regional, la que había sometido el asunto al estudio y resolución de la Nacional, organismo a cuya jerarquía y disciplina estábamos sometidos. Fue llamada la Regional, pero su Comité, presidido por el Capitán de Artillería D. Sebastián Gallego y del que formaban parte D. Federico Vallés y D. Ángel Pallarás, «iberistas» íntegros, se negaron a actuar mientras no recibiesen órdenes de Madrid. Y poco después la Nacional enviaba a Zaragoza a su Secretario General D. Ricardo Cabot, el cual, tras celebrar diversas entrevistas, procedió a convocar Asamblea a puerta cerrada. De aquella Asamblea presidida por el señor Cabot salió la dimisión voluntaria del Comité directivo en el que había mayoría «iberista» y salió el nuevo Comité formado con un delegado de cada club de primera categoría. La presidencia la ocupó el Conde de Sobradiel, que representaba al Zaragoza; la secretaría la ocupó Muniesa en nombre del Iberia. Se había formado un «gobierno nacional» propio del pastel con que se resolvió aquella embarazosa situación creada por la posibilidad de que el Iberia perdiese una votación. Para nosotros tenía importancia el perderla porque existía el peligro, que ya habíamos soportado, de un Comité adverso como el que presidió en el año 1926 el señor Ruiz Masso, y esto queríamos evitarlo y se evitó poniendo en juego la habilidad de Muniesa fielmente secundada por todos nosotros.
Aquel Comité duró escasamente dos meses, pues la Nacional modificó el Reglamento en el sentido de que las Federaciones Regionales estuvieran constituidas automáticamente por representaciones de los clubs y Muniesa volvió a la presidencia en representación del Iberia, a quien correspondía ese cargo. Un año estuvo Muniesa en la presidencia; por exigencias de sus estudios biológicos tenía que trasladarse a Madrid y para cuando llegara el momento quería dejar bien organizadas las cosas. Así preparó para que lo sustituyera a Rafael Delatas; y con éste en la Federación, y con el Iberia bien organizado en todos sus aspectos, nos abandonó temporalmente, si bien es cierto que desde Madrid siguió paso a paso nuestras actividades bien seguro de que se interpretaban con toda exactitud sus previsiones y sus indicaciones para cada caso que se le sometía a consulta.
Cuando se reintegró a Zaragoza se había casado. Y si su vida estaba mejor organizada y con un volumen creciente de ocupación profesional, por haber logrado puesto en el claustro de profesores de la Facultad de Medicina y por haber montado su laboratorio con arreglo a su intensa actividad de trabajo, no por ello dejó de seguir prestando al Iberia las atenciones y cuidados precisos. Como también los prestaba a la Sociedad Filarmónica, de cuya Junta formaba parte como secretario. Por cierto, que los filarmónicos le solían gastar la broma de que cualquier día esperaban un error y en su virtud temían ver aparecer en el escenario de los conciertos a un equipo de fútbol mientras que a Torrero subía un cuarteto austríaco. Y muy en serio, un día Muniesa realizó parte de la broma, pues logró que la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por el maestro Arbós, diera dos conciertos populares en el campo de Torrero, conciertos que fueron dos éxitos y que pusieron de relieve la capacidad organizadora de Muniesa.
El panorama, a su regreso a Zaragoza, no era tan halagador como cabía esperar después de la labor realizada. Lo mejor de nuestras posibilidades se consumía en aquella lucha feroz y despiadada; y no tanto en la superación de esfuerzos y sacrificios cuanto en lo agotadora de los personalismos. La verdad es que empezábamos a estar cansados y, a veces, hastiados. Este mismo cansancio, este agotamiento, se apoderó de muchos de los hombres que habían levantado y sostenido al Real Zaragoza con la agravante de que este club, con mucha menos unidad de criterio y con espíritu más aparente que real, cayó poco a poco en manos de personas irresponsables que tendieron a sostenerse fomentando más y más una política de pasiones rastreras, lo que hacía imposible toda convivencia.
Ya hacía algún tiempo que se había lanzado al espacio la idea de una necesaria política de acercamiento a la que no eran ajenos hombres tan representativos zaragocistas como D. Julio Ariño, y Emilio Ara, cansados de sacrificios estériles, y sobre todo de un género de lucha que no encuadraba con sus principios y con su manera de ser. De sus contactos personales con nosotros habían sacado dos consecuencias: que se podía convivir con nosotros y que sería un gran paso iniciar el estudio de unificar los esfuerzos yendo a la fusión que permitiera la supervivencia de un solo club. Ellos representaban un estado de opinión dentro del R. Zaragoza, poco acorde con lo que cada día se acentuaba más. La rivalidad había sido evidente y necesaria y había dado frutos beneficiosos; pero el encono a que había llegado era contraproducente porque ocasionaba agotamiento y porque comenzaba a alejar a las personas sensatas.
Nosotros acogimos las sugerencias con reserva, pero íntimamente convencidos de que en el fondo palpitaba una evidente realidad que podía poner fin a la lucha y podía salvarnos de una situación que comenzaba a tambalearse por el lado económico. La verdad era que al equipo dirigente nos satisfacía la idea de poder trabajar con hombres correctos y sensatos que tantas pruebas de entusiasmo y de desprendimiento habían dado. Pero nuestra masa de seguidores no era propicia a tal paso.
Como en tantas otras ocasiones, Muniesa tomó el volante en el asunto; lo estudió a conciencia, examinando la situación y aquilatando los pros y los contras de un paso tan transcendental. Sometió sus conclusiones a nuestro consejo y nosotros, siempre identificados con él, le dimos nuestra confianza para que diera los pasos precisos. Hubo desde un principio buenos augurios. El Iberia permanecía unido y acataría lo que sus hombres representativos hiciéramos en defensa del fútbol local. El R. Zaragoza estaba interiormente en descomposición. La solera del club apartada de la gestión dirigente, y en los puestos de mando, encaramados y aferrados, los de menos solvencia.
Cuando todo parecía marchar rumbo al éxito; cuando los hombres más representativos de la tendencia «zaragocista» estaban unánimes en apoyar la fusión; cuando nosotros hacíamos el sacrificio de ir a ella dispuestos, incluso, a no escatimar ni el concurso personal, precisamente lo único que estaba desgastado por el natural cansancio; cuando nuestra situación podía prolongarse con solo que nosotros quisiéramos proseguir comprometiendo nuestra tranquilidad y nuestras modestas posibilidades económicas; cuando teníamos la certeza de que nuestro adversario estaba deshecho, moral y materialmente, y por lo tanto cabía esperar su desaparición de un momento a otro; cuando a pesar de todo, estábamos en la mejor disposición, estimando que valía más llegar a una fusión in extremis que esperar arma al brazo la muerte del enemigo, estuvo a punto de venirse todo abajo por la cerril intransigencia de unos cuantos advenedizos a los puestos de mando del R. Zaragoza, quienes antes que dejar las riendas de su insospechado encumbramiento, preferían la muerte por consunción. Fueron menester campañas de Prensa, fue preciso que los antiguos y verdaderos «tomates» hicieran valer sus derechos a disponer de lo que ellos habían fundado y sostenido. Con todo, nada se habría logrado si Ariño y Ara no hubieran tomado a su cargo el convencernos a nosotros de que saliéramos de nuestras posiciones inhibicionistas al contemplar la maniobra de hacernos aparecer como interesados en la fusión para salvar nuestros créditos moral y material. Nosotros teníamos campo en propiedad; teníamos un equipo disciplinado. De mayor o menor valía, pero que respondía a nuestras posibilidades y estaba firmemente sometido a nuestra autoridad, equipo al que nada debíamos en orden a contratos. El Zaragoza no tenía nada, ni campo, ni jugadores, ni socios, ni moral, ni nada. Durante el torneo Mancomunado de aquella temporada, que jugaba este club con Guipúzcoa – Navarra, desapareció virtualmente como tal club, abrumado por su desastrosa economía que le forzó al incumplimiento de las más elementales obligaciones.
Sólo entonces cedieron en su actitud obstruccionista los aludidos elementos; y sólo entonces pudo hablarse claramente de una fusión que la mayoría de los aficionados pedía a gritos. No fue, con todo, tarea grata y fácil la de llegar a un acuerdo. Cualquier detalle de poca monta se agigantaba por la pasión malsana de quienes ya se veían alejados de unas posiciones que no les correspondían, porque lo primero que había que hacer en la fusión era prescindir de su nefasto concurso. Había un campo, el de Torrero; quedaba en pie un equipo, el del Iberia. Del Zaragoza no quedaba nada. Había una posición federativa, la que el Iberia poseía. Había unos dirigentes que habían demostrado capacidad, entusiasmo y competencia, los del Iberia. Era natural que se contara con ellos. Como era natural e imprescindible que se contara con los «zaragocistas» antiguos, entonces alejados de la dirección del club. Estos tenían que ser los puntos fundamentales de la fusión. Lo demás era aleatorio, pues, aunque nos doliera a los del Iberia era natural, lógico y político que al quedar un Club de primera categoría llevara el nombre de la ciudad; y era también político, lógico y natural que sus colores representativos fueran distintos de los usados por los dos clubs fusionados.
Fueron precisos los buenos servicios de la Federación Regional; pero presidida ésta por Rafael Delatas, que representaba al Iberia, se acordó que fuera D. Pío Hernando, vicepresidente y hombre ecuánime, procedente del Patria, quien actuase como hombre bueno; y bajo su presidencia se convocó una Asamblea conjunta de socios del Iberia y del Zaragoza para establecer las bases de la fusión. Se discutió mucho, se personalizó aún más y lo auténticamente grato para nosotros fue que fuera estimada por unanimidad la condición impuesta por un grupo de «zaragocistas» de que ni Muniesa ni ninguno de los que con él actuábamos se considerara excluido del gobierno del nuevo club.
Por fin se consumó la fusión; el nuevo club se llamó Zaragoza; desaparecieron los viejos colores rojos y gualdinegros; y sobre el campo de Torrero ondeó una bandera blanca con el escudo de la ciudad, símbolo de una paz laboriosa en su gestación, pero fructífera en buenos resultados por el entusiasmo y la buena voluntad que no regatearon unos hombres que la buscaron con afán y la aceptaron de buena fe y a cuyo frente siguió estando Muniesa.
A partir de entonces, y nos estamos refiriendo al año 1932, se inició una nueva etapa de actividades sin cuento. Libres de la preocupación de la rivalidad, pudo hacerse labor más constructiva; y sin prisas, obrando en conciencia, se mejoró el equipo, se modificaron las instalaciones y estando el Club en la Tercera División se llegó en el año 1936 a escalar la División Primera. Con serenidad, con aplomo, se trabajó intensamente. A poco de la fusión pasó a presidente de la Federación el ecuánime y ponderado Antonio Sánchez; excelente amigo de Muniesa y buen discípulo suyo en las disciplinas futbolísticas. Y en cada puesto de mando se colocó a la persona más idónea para la misión. Y la labor dio resultados prácticos y entre ellos el más destacable la desaparición de las luchas personalistas. Hasta que la política invadió el terreno futbolístico.
Numerosos clubs habían engrosado el núcleo de la Federación; nadie nos dimos cuenta de que tras alguno de ellos se ocultaba una finalidad política que suavemente trataba de infiltrarse en el ámbito nacional. También y a la vez aumentó considerablemente el número de socios del Zaragoza. El interés de las competiciones y el deseo de asegurarse ventajosamente la entrada a los partidos hicieron que muchos se aprestaran al pago de una cuota mensual. Cuando acabamos de ascender a Primera División, cuando habíamos cancelado todos los compromisos económicos, liberándonos por vez primera de créditos y de firmas bancarias, cuando el Club se hallaba en una situación privilegiada, estimamos que era el momento de convocar a la Junta General, no sólo para darle cuenta de nuestra gestión, sino para someter a su aprobación los ambiciosos proyectos elaborados para hacer frente al compromiso de estar en la División de Honor. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que se trataba de torpedearnos con miras no muy claras. Elementos socialistas encubiertos entre nuestras filas proyectaban combatirnos para eliminarnos de los puestos de mando; antiguos resentidos «zaragocistas» servirían de fulminante que hiciera estallar la ira contra nosotros; no faltaron antiguos «iberistas» que estimaban, incautamente, llegado el momento de satisfacer su venganza por la fusión. Los tiros iban contra todo y contra todos, pero especialmente contra mí. Tantos años de tener en mis manos lo relativo a jugadores y equipo, campo de Agramante para todas las fobias personalistas, había que purgarlos de alguna manera. Claro que el momento era el menos indicado por cuanto se había logrado el máximo ascenso. Pero ya no se podía aguantar más y por lo visto era preciso aprovechar cualquier coyuntura. Y ninguna tan propicia como aquella Junta general de la que querían aprovecharse los eternos descontentos y de los que querían intentar sacar tajada, los que siempre esperan la oportunidad del río revuelto.
Nos dimos cuenta de la marejada, pero no nos amilanamos. Se solicitó el teatro de mayor cabida y se convocó la Junta general. Muniesa estaba decidido a dar la batalla definitiva. O se salía ampliamente triunfantes o de lo contrario nos íbamos a nuestras casas. Hubo varias reuniones previas de directivos, a las que no dejé de acudir pese a estar convaleciente de un fuerte ataque de vesícula biliar que me tuvo dos meses alejado de toda actividad. En esas reuniones expuso Muniesa los proyectos para afrontar la nueva temporada en Primera División. En esos proyectos se incluían obras de ampliación de Torrero y los planes de refuerzo del equipo. Como consecuencia iba la preparación de un importante empréstito cuya realización estaba encomendada a D. José Disqui, director del Banco Español de Crédito. Propuso Muniesa, y así se acordó, que de una manera terminante no habría en la Junta general más intervención que la suya, en nombre de la Directiva, fueran de la clase que fueran los ataques o las alusiones que se hicieran. Y llegó el momento de la Junta que comenzó a las diez y media de la noche y acabó pasadas las dos de la madrugada. El teatro abarrotado con cerca de tres mil asistentes; el ambiente enrarecido, las discusiones violentas, los escándalos mayúsculos. Estuvo aquello a punto de acabar muy mal y no por la virulencia de los ataques de que fuimos víctimas; ataques fácilmente refutables y en los que campeaba la agresividad más que la justicia, más por culpa de los nervios de nuestros propios partidarios francamente en abrumadora mayoría, quienes en más de una ocasión quisieron acabar a mano airada aquel espectáculo. Muniesa tuvo uno de sus mayores éxitos al plantear las cosas con rabiosa claridad y al responder a las interrupciones y a las preguntas con rapidez, con soltura de palabra, con intencionada ironía y en todo momento con pasmosa serenidad y dominio. Descompuso a los atacantes la rigidez con que se llevó a cabo el acuerdo de que sólo interviniese Muniesa. No faltó quien echó de menos mi presencia en la mesa presidencial y quiso aprovecharse de ello para sacar consecuencias. Preguntó intencionadamente a qué se debía mi ausencia. Y a punto estuvo de romperse la consigna, porque no me pude contener y sacando fuerzas de flaqueza, me levanté desde la última fila de butacas y grité que estaba allí, por orden de mis compañeros y en atención a mi estado de salud. No me dejó seguir Muniesa, quien desde su puesto en el escenario me impuso silencio diciendo que se bastaba y sobraba para contestar a todos según acuerdo de la directiva. Pasé muy mal rato; tan malo como lo pasó nuestro entrañable D. Modesto Sanz que me acompañaba. Y la verdad es que me dolía mucho tener que atemperarme al acuerdo de permanecer callado, pero aún me dolía más el observar que no me hallaba en condiciones físicas de afrontar la batalla, pues mi estado de salud era bien precario. Enfundado en mi gabán, a pesar de la calurosa noche de junio, quise presenciar aquella apoteosis de tantos años de batallar, no pudiendo comprender aquel espectáculo y compensándome únicamente de lo que veía y no podía creer, el arrollador triunfo de Muniesa debatiéndose impasible en aquel encrespado mar de pasiones. Llegó el momento de someter a la aprobación de la Asamblea los proyectos de la directiva en forma de voto de confianza. Los que permanecieran sentados aprobaban; los que se levantasen votaban en contra. Se levantaron algunos, pero al querer recontarlos no quedaba nadie en pie. La paciencia de los entusiastas no permitió votos en contra. Y al abandonar la directiva el escenario una ovación estruendosa fue el premio otorgado a Muniesa por su extraordinaria labor.
No sería sincero ocultar que aquella Junta dejó en nosotros un sedimento de amargura; a no ser por la estimación que nos merecía la incondicional actitud de la mayoría y a no ser también, porque apreciábamos un deber no dejar interrumpida nuestra tarea en momentos tan interesantes, nos hubiéramos ido a nuestras casas. Comenzamos los preparativos de la futura temporada con todo entusiasmo procurando superarnos. Nuestros planes comenzaron a ser llevados a la práctica. En lo que atañía a mi jurisdicción se firmó el contrato con Moncho Encinas para entrenador, y se concertaron los traspasos de Muñoz y Bravo del Murcia. Muniesa por su parte proseguía las gestiones para formalizar el empréstito con nuestras firmas. Todo iba a desarrollarse con arreglo a nuestros madurados proyectos.
En los primeros días del mes de julio salí yo, con mi familia, para Roncal, donde había ésta de pasar el verano. Después de unos días volveríamos mi hermano y yo a Zaragoza, él para quedarse; yo para trasladarme a un balneario catalán, donde había de hacer una cura de aguas para mi vesícula. Cuando ya tenía la maleta preparada para el viaje recibí un aviso de mi excelente amigo Julián Troncoso indicándome la conveniencia de que aplazara el viaje. Había sido asesinado Calvo Sotelo y algo se estaba preparando cuyo alcance era difícil de concretar. Suspendí el viaje cuando estábamos a 13 de julio y el día 16 llegaron las primeras noticias de algo que ocurría en Marruecos; y el día 18 tuvo ya concreción el estallido del Movimiento Nacional.
Los primeros reflejos en Zaragoza fueron desconcertantes. Aquellos desfiles socialistas en los que veíamos uniformados a muchos de nuestros impugnadores en la Junta general nos hicieron ver clara la finalidad perseguida. Pero nos hicieron también comprender un nuevo y tal vez próximo peligro personal. Los hombres que dirigíamos el Zaragoza éramos todos no sólo personas de orden sino hombres de arraigadas convicciones religiosas y definidamente opuestos a aquella política imperante del llamado Frente Popular. Lo que no hicimos nunca fue interpolar en el Zaragoza nuestras convicciones políticas; antes al contrario, fuimos respetuosos con las ideas de los demás, por estimar que el pensamiento no delinque, sino los actos, a lo que nos llevaba el espíritu liberal de nuestra generación, espíritu ya anticuado y que había de sucumbir en aquella Cruzada que se iniciaba; y porque estimábamos que el fútbol era cosa que en nada debían rozar las ideas políticas de sus hombres.
Muniesa no fue nunca hombre de ideas políticas concretas, al menos en orden a los idearios predominantes en España. Recuerdo que asistía conmigo a la tertulia en casa de D, Ricardo Horno solíamos tener D. Juan Moneva, Genaro Para y yo. Cuando murió D. Antonio Maura fuimos los cinco a su entierro a Madrid. No obstante, Muniesa no era maurista. Coincidía con muchos puntos de nuestro programa; simpatizaba con muchas cosas, pero no las compartía. Desde luego no compartía el fervor monárquico de D. Ricardo Horno. Cuando D. Ángel Ossorio quiso intentar un ensayo de Derecha Social al que fuimos muchos por amistad personal más que por convencimiento, Muniesa sin acabar de enrolarse, estuvo muy cerca de nosotros. Ello demuestra que Muniesa no era, ni mucho menos, un demagogo. Desde luego puedo afirmar que era contrario a toda idea de violencia y que su tendencia principal era apreciar el sentido ideológico de las cosas, no atrayéndole nada el encasillamiento concreto. Por su especialidad médica estaba en contacto con los medios llamados intelectuales; y estos influyeron considerablemente en él. Con todo, antes del año 1931 Muniesa era claramente apolítico y lo más concreto que yo le oí fue en una habitación del Gran Hotel de Zaragoza. Había ido a nuestra ciudad D. Ángel Ossorio para pronunciar una conferencia en el Ateneo; aquella conferencia en que se proclamó «monárquico sin rey». Antes de la disertación estábamos con el conferenciante en su habitación unos cuantos amigos íntimos, entre ellos Horno, Pesa, Muniesa, Giménez Garu y yo; naturalmente la conversación versaba sobre el tema de la conferencia y el señor Ossorio por contrastar su opinión con la nuestra, o simplemente por un acto de consideración personal hacia nosotros nos pidió que le diésemos las respectivas opiniones respecto a la actualidad política y al deber de quienes como él sentían una inquietud en relación con sus firmes convicciones monárquicas de siempre; en los demás, de una manera más o menos sincera, estaba haciendo mella la postura de la accidentalidad de la forma de gobierno; Muniesa aconsejó a Ossorio que adoptara una posición republicana. Fue lo más categórico que yo le oí en tantos tiempos de convivencia, en los que, a decir verdad, bien pocas veces tocamos el tema político en nuestras conversaciones. Su confesión republicana no me extrañó dado el ambiente que en aquella época se respiraba especialmente en los sectores “intelectuales” con los que Muniesa tenía una conexión evidente.
Muniesa había mandado a su mujer (creo que ya había nacido su hijo) a pasar el verano en Alcalá de la Selva, en la ruta de Valencia, donde también fue la familia de Antonio Sánchez. Por lo tanto el 16 de julio nos cogió en Zaragoza, a Muniesa, a Antonio Sánchez, a mi hermano y a mí, solos, sin familia y por lo tanto llenos de incertidumbre; nosotros teníamos la familia en Navarra y la preocupación era por lo tanto menor; Muniesa y Sánchez, por todos los medios a su alcance, trataron de trasladarse a Alcalá de la Selva, en la ruta de Valencia. No recuerdo cuándo y cómo nos despedimos, porque yo, enfermo y saliendo muy poco de casa, lo que quise es que Muniesa viniera a mi casa a vivir con mi hermano y conmigo; pero no lo logré, porque encontró oportunidad de ponerse en viaje y ya no le vi ni volvería a verle.
Pasados algunos días y luego de presentarme en Acción Ciudadana, entidad similar a la que yo fundé en el año 1921, para encuadrar allí mis posibles servicios, me fui a Roncal para reunirme con mi madre y hermanos y para reponer mi salud. Lo que en un principio fue un Alzamiento contra la barbarie y la insolvencia encaramadas en el gobierno de la Nación, pasó con los días a convertirse en una cruenta Cruzada contra los enemigos de Dios, de la Patria, sostenidos en sus baluartes de mando por la descarada ayuda extranjera. No era aconsejable para temperamentos como el mío permanecer inactivo; y resolví volver a Zaragoza, aunque dejándome en Roncal a la familia; mi regreso tuvo que ser anticipado porque un día recibí una carta de mi hermano en la que me anunciaba algo desagradable relacionado con Muniesa. Mi llegada a Zaragoza no pudo ser más impresionante. Muniesa había sido detenido y encarcelado; el encarcelamiento llevaba consigo la incomunicación. Las noticias sólo podía darlas con veracidad Antonio Sánchez que fue testigo presencial del episodio de la detención. A su versión me atengo por sincera y verídica.
Alcalá de la Selva, pueblecito de la sierra turolense, era lugar veraniego muy frecuentado por familias valencianas, turolenses y zaragozanas, especialmente pertenecientes a la clase media. En los momentos que nos ocupan, el pueblo estaba, naturalmente, indefenso y las familias veraneantes llenas de temor, de intranquilidad y de preocupaciones. Un día tuvieron noticia de que por la ruta de Valencia se acercaban unos grupos en actitud nada tranquilizadora. Muniesa, juntamente con algunos otros veraneantes, se aprestó a salir al paso de los grupos para conocer sus intenciones. Pudieron disuadirles de su entrada en el poblado, luego de comprobar que eran elementos rojos de aquella comarca. Pero adquirieron la precisa información para saber que no tardarían en pasar por allí contingentes mayores que intentarían establecer cerco a Teruel. A la vista de ello se hicieron los preparativos para evacuar el lugar. Se previno al cura del pueblo para que pusiese a salvo la Sagradas Formas y se le ayudó a poner a buen recaudo la imagen de una Virgen muy venerada en la región, lo mismo que sus joyas y los objetos del culto. Y cuando, dando ejemplo de serenidad, hubo Muniesa organizado la salida de cuantas familias lo quisieron, preparó la salida de la suya y de la de Antonio Sánchez, alquilando unas caballerías y yendo a través del monte en busca de Teruel, para desde allí tomar el tren rumbo a Zaragoza. Jornadas accidentadas y llenas de inquietud, al final de las cuales esperaba la sorpresa más terrible. En el momento de llegar a la estación de Teruel unos policías se presentan a Muniesa y le detienen. La intervención de Antonio Sánchez y la comprensión de aquellos funcionarios gubernativos permitieron que las mujeres no se enteraran de lo que ocurría y con la excusa de conversación con unos amigos se realizó el viaje en departamentos distintos, pero sin que nadie se diera cuenta de la detención, hasta que al llegar a Zaragoza fue necesario decir la verdad, pues mientras la familia se trasladaba a su casa, José María era trasladado a su lugar de detención, de donde ya no había de volver. Cabe comprender lo horrible de aquella despedida, en la que el corazón de aquel hombre fuerte, valeroso y bueno había de experimentar una sacudida tremenda, presagio de peores males, y no por remordimiento de nada, sino por el temor inherente a las circunstancias. Inmediatamente fue trasladado a la cárcel vecina al campo de Torrero. Allí estaba ya su hermano Augusto desde hacía algunos días. Augusto era político militante y actuante. Había sido alcalde de Zaragoza por el partido radical socialista, al que pertenecía. Desconozco sus actividades en relación con lo que estaba pasando. Se decía que había tomado parte en un reparto de armas a las milicias socialistas. Lo pongo en duda porque las citadas milicias desfilaron por las calles de Zaragoza, pero sin armas. De haberlas poseído habría sido sangrienta en nuestra ciudad la iniciación del Alzamiento. Y lo único que pasó es que las tintorerías no dieron a basto a teñir camisas de uniforme. El pecado verdadero de Augusto era su carácter, poco propicio a las amistades y su incomprensible condición de radical socialista, invento híbrido del Frente Popular que permitía aparecer agrupados a los republicanos de nuevo cuño que ni eran radicales ni tenían ribetes marxistas. Pecado mortal de estupidez y de estulticia que agrupó bajo la República a los de carácter avinagrado.
Todos supusimos, tras la tremenda impresión, que lo de José María no pasaría de ser un incidente lamentable, pero transitorio. No obstante, pasados los primeros momentos de estupor, comenzamos a movernos para aclarar las cosas y hacer cuanto fuera posible en beneficio del gran amigo. Pronto caímos en la cuenta de que, por encima de todo argumento fundamentado, había en la detención una notoria influencia de factores personalistas propicios a aprovechar cualquier coyuntura para llevar a cabo un acto de venganza. Esto nos hizo vivir unos días de intenso dramatismo. Ni se nos permitió verle, ni comunicarnos con él, ni pudimos tener idea concreta de los cargos que se le hacían ni de la jurisdicción a que estaba sometido. Lo único que podíamos comprobar es que se anunciaba de un día para otro una sentencia mortal, que no sabíamos quién había de dictar y que no faltaba quien se jactaba de estar propicio a ejecutar. Aquellos han sido los peores días de mi vida. La meditación acerca de la situación de un tan entrañable amigo; la certeza de saberlo libre de toda culpa con que justificar esa situación; pensar en los años de constante servicio a la ciudad, en tantos aspectos y sacar como consecuencia la incapacidad para salvarle o siquiera para aliviarle y consolarle en trance tan amargo, eran motivo más que suficiente para sentirse desolado. Y esa desolación no ha pasado con los años; antes al contrario persiste, porque ha dejado en mi ánimo un sedimento de contrariedad y de escepticismo, que se remueve cada vez que recuerdo la injusticia consumada y consentida y la cobardía que ha impedido y sigue impidiendo la rehabilitación a que Muniesa era acreedor.
Un día me llamó a su despacho oficial D. José Desgui. Era la persona con quien Muniesa preparaba el gran empréstito para el Zaragoza; y era entonces jefe superior de Policía en la Zona Nacional. El motivo de la llamada era hablar de la situación de los hermanos Muniesa y demostrarme su empeño en salvar a José María. Me dijo las cosas con toda crudeza, sin omitir sus esfuerzos por contener a quienes propugnaban medidas radicales y ejemplares en algo más que «personas de alpargata». Me hizo ver lo cruento de la lucha y las víctimas que cada día caían, no en el terreno de la batalla abierta, sino en la solapada venganza que se ensañaba implacable sobre las gentes de significación derechista. Asentí a sus manifestaciones no sin hacerle ver que si en momentos tan difíciles de una verdadera guerra civil, todos los procedimientos de defensa y de eliminación de los posibles culpables o de los presuntos entorpecedores del triunfo, eran admisibles, para nosotros, los que estábamos al lado de Franco, debía haber una ética superior que nos impidiera caer descaradamente en la injusticia de permitir prevalecieran las ruindades de la venganza personal. Le dije que desconocía los motivos y las acusaciones que habían aconsejado la detención; que no me paraba a discernir si Augusto, con sus actividades políticas estaba incurso en responsabilidad alguna; pero que en el caso de José María estaba firmemente convencido de que no podía haber responsabilidad alguna de ninguna clase, porque José María no sabía nada de política activa y lo único que había hecho en trece años había sido, aparte su carrera, dedicarse a las cosas futbolísticas. Que ello le había granjeado algunas enemistades y que no era cosa de abandonarle al peligro de ellas. En último caso había un Tribunal Militar de Responsabilidades Políticas y como ninguno de los dos hermanos y mucho menos José María habían matado a nadie, ni actuado con mano airada contra ninguno de los principios fundamentales defendidos por el Movimiento Nacional, lo lógico sería someterlos a la jurisdicción de dicho Tribunal.
Empleé en la conversación más que razonamientos, emocionadas palabras de súplica. Y comprendí la emoción de Desgui; como comprendí que podía hacer poco y que lo poco que hiciera sería en favor de José María por nuestra coincidencia futbolística. Salí de la entrevista esperanzado en que, ya que no la libertad inmediata, se lograría al menos el sometimiento del asunto al indicado Tribunal Militar, en cuya serena comprensión cabía confiar. Con todo, al abandonar el despacho, mis ojos estaban nublados por las lágrimas y mi corazón latía con extraordinaria intensidad. Fui corriendo a comunicarme con Antonio Sánchez, quien no llegó a participar de mi esperanzador optimismo. Sus noticias, recogidas en las tertulias y en la calle eran intranquilizadoras en extremo.
A la mañana siguiente, el golpe definitivo. En los Montes de Valdespartera habían muerto los dos hermanos, abrazados fuertemente. Ya no había remedio ante la tremenda realidad. Quienes no tuvieron fuerza para evitarla, tuvieron comprensión para nuestra última demanda de hacernos cargo de los cadáveres y enterrarlos decorosamente. Si ellos nos habían dado el ejemplo de su unidad en la muerte, no íbamos nosotros a separarlos en el piadoso acto de darles tierra. Y allí, en aquel quirófano de la Facultad, teatro de sus actividades profesionales, nos reunimos medio centenar de amigos, abatidos por el duro golpe de separación tan trágica, no en son de protesta para nada ni para nadie, sino en demostración de un fervor afectivo. Y desde allí los acompañamos en aquel definitivo viaje hasta el cementerio de Torrero.
¡Pobre Muniesa! Desde su lugar de reposo se divisaba el campo de Torrero que él había creado y en aquella tarde otoñal, sus árboles y sus flores y sus praderas se manifestaban, pero indiferentes a la tragedia y a nuestra amargura. Dios Misericordioso, a quien él no dejó de acudir siempre, pero a quien se entregó fervorosamente en sus últimos momentos le había dado la paz eterna, mientras a nuestras almas les proporcionaba una intranquilidad y un desasosiego grandes, que habían de durar hasta que logremos poner de manifiesto la verdad de lo ocurrido con Muniesa.
Un día, pasados ya muchos desde la muerte de José María, el Tribunal Militar de Responsabilidades Políticas dictó su fallo en la causa seguida a Muniesa con motivo de su detención. El fallo era totalmente absolutorio. Como no podía menos de ser. Pero la justicia de los hombres ecuánimes llegaba tarde; se había anticipado a ella, irreparablemente, la de los hombres torvos y vengativos. Un día, también, conoceremos todos la verdadera Justicia, la de Dios, y entonces Muniesa aparecerá ante todos con la suprema satisfacción de estar por encima de todas las ruindades humanas. Y entonces, como ahora, podremos decir: “¡Bienaventurado él y desgraciados sus verdugos que no escaparán a la Justicia Divina que no admite antelaciones ni coartadas!”
No me ha sido posible poner en estas líneas la galanura literaria que merecían y que no poseo. He puesto, en cambio, sinceridad y emoción. Aun con todo, no reflejan si no en una pequeña parte las virtudes que adornaban a aquel buen amigo y los servicios inconmensurables que prestó al fútbol aragonés, del que fue el verdadero impulsor. Su obra está en pie y si continúa en intensa permanencia es no tanto por el afán y el buen deseo con que siguen atendiéndola los que sucesivamente la gobiernan, cuanto por la reciedumbre de los principios alentadores que Muniesa supo dotarla. A él se le recuerda siempre y en muchos sitios con cariño. Pero las nuevas generaciones apenas si ya le conocen y ello por un principio de cobardía colectiva que nos ha impedido proclamar a voz en grito sus merecimientos y nuestros deberes para con su memoria, como si anduviéramos cohibidos por la forma de su muerte y temerosos de que al dolemos públicamente de ella pudiera esto significar que estábamos en frente de cuanto representan el Movimiento glorioso y su Caudillo Franco. Y esto no debe ser: primero porque desde un principio y desde antes, comulgábamos con los puntos fundamentales que inspiraron el Alzamiento; segundo, porque quien tenía autoridad y solvencia para juzgar, que era el Tribunal Militar de Responsabilidades Políticas examinó el caso Muniesa, sometido a estudio y deliberación; y juzgó que era como nosotros le conceptuábamos y le absolvió plenamente con todos los pronunciamientos favorables. Luego si Muniesa murió como murió, no fue por imperativo de la Justicia, sino por la arbitrariedad de unos hombres que adjudicándose atribuciones que no tenían dieron rienda suelta a sus pasiones, equivocando intencionadamente la venganza personal con el ejercicio de una legalidad que nadie les había confiado. Muniesa fue arrebatado a las manos de la Justicia serena y ecuánime y fue arrebatado injustamente a la vida, por el capricho de una minoría insolvente. No purgó con su muerte errores políticos, que no cometió, ni acción vituperable contra los fundamentales principios de una sociedad cristiana y española, porque ni fue hombre de acción en ese terreno ni sus sentimientos patriotas, sin patrioterismo, cristianos sin beatería y humanos sin doblez, le permitían obrar con alevosía ni ampararse en su posición intelectual y social para fomentar el mal. Purgó, sí, las envidias, las rivalidades, las enemistades personales inherentes a quien lucha a pecho descubierto. Y como Muniesa puso todos los afanes en la lucha futbolística, forzoso será sacar las consecuencias de que los que no pudieron abatirle en ella, se disfrazaron de buenos patriotas para encubrir, con señuelo tan respetable, una vulgar venganza del más detestable tipo.
No tenemos pues de qué estar avergonzados; antes, al contrario, va siendo ya hora de que podamos proclamar bien alto que estamos orgullosos de haber sido sus amigos y de que su memoria no está empañada por ninguna preocupación. Muniesa tuvo la Medalla al Mérito Futbolístico, como era lógico; pero eso no basta, también la poseemos otros, seguramente con menos merecimientos; y no faltan quienes aspiran a ella sin más antecedentes que una mal disimulada vanidad.
Muniesa ha pasado a la posteridad sin que futbolísticamente haya nada que recuerde su labor, como no sea esta misma. Pero cuando hayamos desaparecido los que con él convivimos y trabajamos y fuimos testigos presenciales de lo que significó en el fútbol aragonés ¿quién le recordará? Si acaso algún bien intencionado que piadosamente se calle lo que otros tal vez tengan avidez en recordar: que murió por rojo cuando la guerra civil. Y eso no será cierto ni piadoso. Muniesa no murió por rojo. Lo sabemos todos los que lo conocimos; nos lo ha confirmado la sentencia del Tribunal Militar de Responsabilidades Políticas. Murió porque así lo quisieron unos cuantos que ahora andan como el Judío Errante, huyendo de sus remordimientos y de sus culpas y temerosos del único Juez que no se equivoca; porque aun cuando no son cristianos y precisamente por eso, lo que más les amedrantan es tener un día que rendir cuenta a Dios.
Al cabo de los años, estas cuartillas reflejan el hondo sentimiento de cuantos fuimos amigos y colaboradores de Muniesa. Seguramente que él no nos había tomado en cuenta ni la pobreza de nuestras fuerzas, que no bastaron a aliviarle en su calvario ni pudieron evitar la separación que tanto nos dolió y nos sigue doliendo, ni la posterior aparente tibieza con que encajamos su forzada y trágica marcha. En el huerto de Getsemaní y en los días posteriores también se produjo incertidumbre, vacilación y encogimiento en los discípulos cuando fue prendido el Maestro. ¿Cómo no había de impresionarnos a nosotros, hombres al fin, aquel prendimiento y aquel final, anticipado a la sentencia, cuando nos hallábamos en el desconcertante principio de una contienda civil con todos los desbordamientos inevitables de pasiones y antagonismos?
Pero la tibieza no era falta de conocimiento, sino desconcierto ante una realidad insospechada. Heriremos al partir y se diseminarán las ovejas, dice el Evangelio. Y esto nos ocurrió a nosotros. Muniesa fue un hombre bueno y honrado; un hombre dinámico y batallador, con una inteligencia grande y un don de gentes todavía mayor. De haber tenido vocación política hubiera sido tal vez demoledor en sus campañas y adversario temible. Pero tuvo vocación científica e intelectual; y para su ardor combativo necesitó una válvula de expansión, que fue el fútbol. Y por donde menos podían sospechar quienes le conocían en el otro aspecto, en el futbolístico, realizó una auténtica tarea constructiva cuya concreción aún subsiste y nadie ha mejorado, porque para mejorarla hay que colocarse en el ambiente y en los medios de que dispuso para su realización.
Muniesa fue un hallazgo providencial para nuestro fútbol; fue lo que ahora se llama un «superdotado». Todos los elogios que pudieran ser vertidos en su homenaje serían pálidos ante la realidad.
Recuerdo una anécdota que tengo leída y que viene como anillo al dedo para acabar esta semblanza. Cuéntase que en una ocasión visitaba el emperador Carlos V la habitación donde Tiziano pintaba uno de sus cuadros. Sin duda impresionado por la visita del Emperador el maestro dejó caer al suelo uno de sus pinceles. Carlos V con majestuosa sencillez se apresuró a tomar el pincel y entregárselo al pintor. Uno de los duques que acompañaban al emperador se atrevió a preguntar a éste si no era demasiado honor el que había dispensado al artista, a lo que Carlos V respondió: «Duques como vos puedo yo hacerlos cuando quiera; genios como Tiziano sólo puede hacerlos Dios».
Hombres como los que hemos intervenido en los cuarenta años del fútbol aragonés, con muy buena voluntad, con mucho espíritu de sacrificio y desinterés, hemos sido a montones; inteligencias como la de Muniesa, no hemos conocido otra. Y esto ha sido el mejor regalo que Dios nos otorgó por nuestra constancia y para nuestra satisfacción. Por eso el haberlo perdido es nuestra mayor pesadumbre. ¡Que Dios que nos lo dio y que en sus altos designios permitió que sin él nos quedáramos, le tenga otorgada la suprema paz a que era merecedor por sus cualidades de toda clase, y por el logro de la cual se elevan constantemente nuestras oraciones y son constantes nuestros buenos recuerdos.
(Madrid – marzo de 1952 – Festividad de San José).

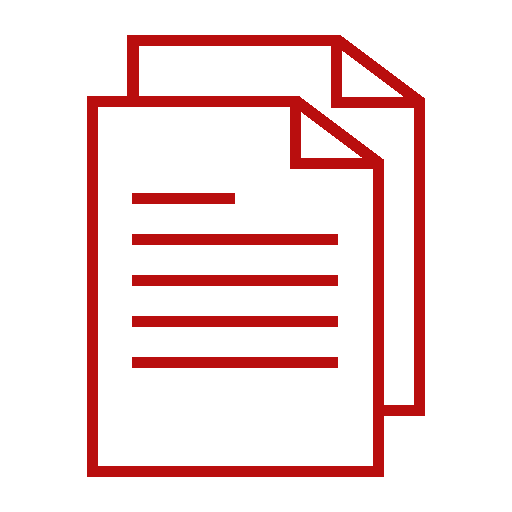





 ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A TIENDA CIHEFE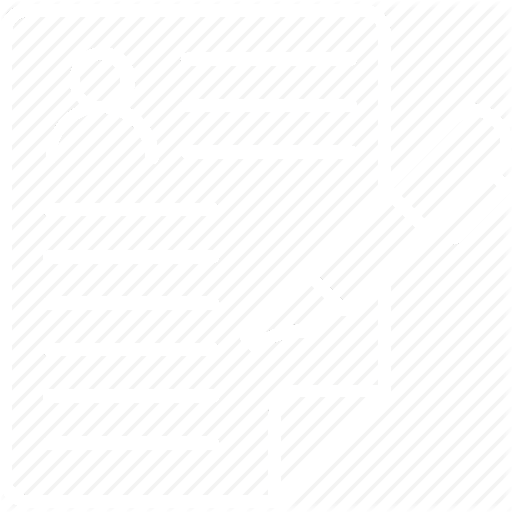 ACCEDER A FORMULARIO
ACCEDER A FORMULARIO